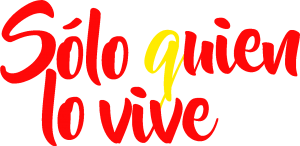Estaba completamente asombrada al mirarle, admirada por el hecho de haber creado una criatura tan increíble, pero no estaba enamorada de él. Al menos no a primera vista.
Quizás porque me habían hecho cesárea y no podía parar de vomitar hasta las tripas por la anestesia y por un risotto de carne. O quizás porque el nacimiento me pareció repentino y surrealista. O quizás porque… para algunas personas no funciona así.
Quizás, como pasa con la leche, a veces tarda un poco en aparecer. Los primeros días, semanas y meses tras un nacimiento están tan repletos de cambios que quizás el corazón, el cerebro y el cuerpo tardan un poco en coordinarse entre ellos.
Siempre me habían dicho y siempre había imaginado que el amor por mi hijo vendría de forma inmediata, así que los primeros días me preocupaba que algo estuviera yendo mal. No estaba deprimida y estaba muy feliz, pero no estaba enamorada.
Ni cuando nos conocimos ni cuando lo llevamos a casa ni la primera vez que conseguí darle el pecho con éxito. Recuerdo haber pensado: «¿Esto es lo que se siente? Porque es lo mismo que siento por mi perro. Es raro, ¿no? Querer a mi perro igual que a alguien de mi propia carne… ¿Se supone que tiene que ser así?» Es como si me hubieran prometido un Maserati y me hubieran regalado un Mustang. No está mal, pero no es tan mágico y exorbitante como me habían asegurado.
¿Esto es lo que se siente? Porque es lo mismo que siento por mi perro. ¿Se supone que tiene que ser así?
Afortunadamente, sí que me enamoré. Me enamoré tan desesperadamente…
Me sucedió de forma tan intensa y repentina que me faltó el aire. Como una ola que te tumba en el suelo sin que sepas bien cómo has acabado ahí, así me enamoré de mi bebé.
Llevamos a Will a casa la primera semana del año 2015. Digamos que aquella primera noche no fue tan sencilla como me la habían pintado en el hospital. Al día siguiente, mi marido y yo estábamos agotados. Sinceramente, casi nos sentíamos como en En los límites de la realidad.
Mis padres vinieron de visita para pasar el día y, después de cenar, estaban a punto de marcharse cuando les pedí (imploré, más bien) que se quedaran esa noche. No estaba preparada para pasar otra noche como la anterior. Así como mi hijo nos necesitaba a mi marido y a mí, yo necesitaba a mis padres. La simple idea de tenerlos en casa me daba paz y confianza en mis capacidades como madre primeriza.
Will dormía en su cuna de Rock n’ Play y, cuando se despertó, lo tomé en brazos y me lo llevé al sofá para calmarlo. Ahí, en ese preciso momento, fue cuando sucedió.
Las lágrimas brotaron de la nada. Un llanto con mocos emanó sin más y perdí el control. No tenía ni idea de lo que pasaba, pero sí que fui consciente de una cosa: mi vida acababa de cambiar para siempre.
No se parecía a nada que hubiera sentido antes y entonces supe que es verdad: no hay nada como el amor que siente una madre por un hijo.
Al apoyar a mi bebé contra el pecho, sintiendo el movimiento de sus pulmones en un ritmo tan perfecto, escuchando sus suaves gemidos y oliendo su cabecita de bebé, me estalló el corazón.
El amor que sentí de repente fue tan intenso y abrumador que podría haberme enfrentado a un ejército entero. No se parecía a nada que hubiera sentido antes y entonces supe que es verdad: no hay nada como el amor que siente una madre por un hijo. Lo supe en ese momento. Habría movido montañas por él, jamás pensaría primero en mí como antes. La respuesta era él. Él lo era todo para mí.
Entre lágrimas, le pedí a mi padre que tomara una foto, porque lo que acababa de suceder era algo que no quería olvidar jamás. El momento en el que me enamoré de mi hijo.
La versión de Adele de Make You Feel My Love estaba puesta. Ni el propio Steven Spielberg podría haber escrito un guion mejor de ese momento. Cada vez que oigo esa canción, se me empañan los ojos. Lo recuerdo. Recuerdo el día, la sensación, el momento. Recuerdo el instante en el que me enamoré tan profundamente que nada volvió a ser lo mismo. Recuerdo ese momento. El momento en el que me enamoré de mi hijo.